La poética de los puertos escondidos. Acercamiento a un libro inédito de Luis Miguel Rodríguez.
La poética de los puertos escondidos.
Aproximación a un libro inédito de Luis Miguel Rodríguez .
Por Miyer Pineda
Debió ser a finales del siglo XX; Rogelio Echavarría fue uno de los jurados en el Concurso Departamental de Poesía de Boyacá, organizado por el CEAB en alguno de esos años. El CEAB, ese espacio creado con la mejor voluntad del mundo para defenestrar la literatura que se hace en el departamento. Me disculparán, pero son pocos los buenos libros que han sido premiados en ese concurso, porque quienes toman las decisiones nunca han podido entender que los jurados tienen que ser escritores y poetas con trayectoria, y que esto, a su vez, implica tener una obra madura, seria, reconocida en el respectivo campo; tampoco han logrado comprender, que si siguen nombrando personajes que no tienen idea de lo que implica crear, la poesía -ya volviendo al tema- que nace en esta tierra, jamás progresará, evolucionará.
El Transeúnte entregó su veredicto; y si la memoria no me falla, en
ese documento escrito a máquina, estaba el nombre de los finalistas que
encontró, y entre los que brillaba Puerto
Escondido, el libro de poemas de Luis Miguel Rodríguez.
Tuvimos que esperar la
publicación del libro ganador para interrogar sobre las razones por las cuales
no le dieron el premio a Luis Miguel; por supuesto, no se encontraron por
ninguna parte; resultaba evidente que quedaba en el aire una sospecha. No es
que el Transeúnte se haya prestado
para eso, pero, seguramente, en el conciliábulo final, el regionalismo sacro,
impidió que se premiara un libro que, a todas luces, merecía recibir el premio.
El que ganó era bueno, pero era mucho mejor Puerto
Escondido, un libro cuya génesis es el departamento de Córdoba, pero que
nace y se concreta en los pasillos de la UPTC, desde donde se evoca la magia de
los ancestros para descifrar lo que queda del mundo.
Sin embargo, la carta del
gran Rogelio Echavarría era el verdadero premio. Debe estar enmarcada y colgada
en alguna habitación que comienza a ser desmantelada por las hormigas; o debe
estar entre los libros, en una edición de Borges o de algún poeta que haya
cantado la planicie caribeña desde el interior del país, o debe estar entre las
páginas de un libro de Quasimodo, de donde el poeta “y sus andrajos de
miseria”, toma los versos que le sirven como epígrafe, de umbral, de muelle al
puerto escondido que abre las puertas para invitarnos a testimoniar la
imponencia de su saga.
Los amigos, desde la
distancia, recordamos la sonrisa y el humor de Luis Miguel; sus apuntes finos
cada vez que se tallereaban los textos o se analizaba algún pasaje literario.
Su deambular de dandi con paraguas bajo el brazo por las calles de la fría
Tunja, tan cercana pero tan lejana del movimiento literario bogotano, poderoso
y cerrado, desde dónde irradiaba hacia la periferia el canon de lo aceptable en
el campo cultural.
 |
| Luis Miguel Rodríguez |
No alcancé a llegar a
tiempo para el Tibiri-Tabara; ese barcito mítico fundado por el poeta, donde
estudiantes, docentes y amigos se reunían a tomarse algunos tragos, escuchar
buena música y tertuliar. Al final quebró por tanto afecto y tuvo que cerrarse,
pero, a veces, resurgía en las conversaciones, mientras se leían poemas o se
procedía al ritual del reencuentro en cafeterías o caminos. Quizás una de las
imágenes más icónicas que marcaron lo que significó Si mañana despierto, en
tiempos de Luis Miguel Rodríguez, fue la asistencia a los recitales que tan
valientemente programaba el maestro Guillermo Velásquez Forero, cuando
trabajaba, en lo que entonces era el Instituto de Cultura y Bellas Artes de
Boyacá (ICBA), dirigiendo el área de Literatura; allí escuchamos a los grandes
y allí estábamos entre el público, en el auditorio Eduardo Caballero Calderón.
Antes de mi llegada al grupo, en esos días límite, en los que me aceptaron como
uno más, escuchamos a José Manuel Arango leer sus poemas, pausado, con su
acento seco y antioqueño, bañado por el tiempo y el reposo entre montañas y
versos aplacados y distintos. Escuchamos al poeta Arango y me fui a clase en la
universidad – a veces tanto juicio es torpeza porque debí haberme quedado como
un groupie más del poeta-; ya de regreso, caminando en la noche por la Plaza de
Bolívar, vimos a José Manuel Arango y a Luis Miguel Rodríguez, abrazados y
ebrios y felices como si encarnaran con sus pasos sus poemas.
Poetas importantes han
señalado que Arango era más bien un poeta silencioso, parco, indiferente a una
cotidianidad frívola; y, tal vez, por eso mismo, fue genial la imagen de verlo
salir feliz de alguno de los bares del centro de Tunja, abrazado fraternalmente
con Luis Miguel Rodríguez y con Jorge Eliécer Ordóñez, luego de compartir unas
buenas copas de aguardiente líder. Tal vez el poeta Arango evocó esa ciudad en
la que habitó y en la que también urdió cicatrices y felicidad; muchas veces
pasamos por el frente de la casa en la que vivió, emulando a Emily Dickinson, a
Whitman, a William Carlos Williams. A lo mejor si Luis Miguel hubiera continuado
por este rumbo de la poesía, alguno de sus libros habría sido presentado por el
inmenso poeta de El Carmen de Viboral, siguiendo así esa estrella tejida por
grandes poetas colombianos: Ordóñez, Echavarría y Arango, guerreros frente a
las murallas de Troya, junto al poderoso Héctor, domador de Caballos.
Quizás por esta razón, Puerto Escondido comienza con una
evocación de las hormigas, invisibles y estrafalarias, porque el autor
comprendió que aún las dirige el poderoso Aquiles, y porque el poeta señala que
nuestro universo prescindible se desarrolla mientras se libra en este mismo
momento la Guerra de Troya, y Helena pide a los dioses desde las murallas, la
salvación del pueblo que la ha acogido.
Los poetas pertenecen a
esa raza de los mirmidones y por eso dan comienzo a la saga; total -como en el bolero favorito de
Luis Miguel[1]-,
cada poeta canta los sucesos de su Hélade. En el poema de Rodríguez, pesa el
encuentro con el dios porque se explica la demencial labor de construir otro
mundo; Zeus se convierte en hormiga para seducir a Eurimedusa; ahora las
hormigas, sagradas, se llevan todo porque están construyendo otro mundo con lo
que encuentran en éste:
HORMIGAS
“… en larga caravana, las hormigas se van
masticando el verano”
Omar Aramayo
Nadie tiene
hormigas por mascotas
Invisibles
Estrafalarias
trazan un camino
entre su universo y la casa
Pensando en el
eterno retorno
Las hormigas no
han dejado cerrar el camino al puerto
Obreras de leña
verde
Se han llevado los
muebles al ombligo del patio
Desterrados
los dioses, las hormigas se llevan lo que encuentran para forjarles otro universo
en el que puedan superar esta etapa de hombres deprimentes, a los que tan solo
pudieron heredarles la belleza, las palabras y la angustia de la orfandad. El
poeta propone, en un comienzo, otra hipótesis para esa titánica tarea; a lo
mejor los dioses piensen en retornar algún día; sin embargo, acepta, para nada
desesperanzado, que desmantelan su casa porque en el fondo sabe que en el otro
mundo las hormigas le erigen la felicidad de otro espejismo.
Luego
de las hormigas, las chicharras; inevitable evocar a Lucas (Seltzer, 1986) y su obsesión
por los insectos mientras deambula por la amistad, la adolescencia, el amor, el
desamor y el problema de adaptarse a entornos en los que el estudio de la
naturaleza condena el asombro al ostracismo; Lucas es un poeta. Los tiempos
exigen fútbol y frivolidad para compaginar con ese armatoste etéreo que es
vivir, como si la vida fuera un paseo eterno por un centro comercial. La
cuestión es que se trata de la oscilación entre Eros y Tánatos mediada por un
caparazón vacío, ya no como el de la mantis religiosa de José Watanabe (2013),
en el que se alcanza a sospechar la dignidad de los vencidos, sino el caparazón
que dejan las cigarras luego de sus dos semanas de pasión: “-armadura de
guerrero fantasma- / es como si estuviera hecha/ de canto o de suspiro” (Poema
Chicharra).
El poema
de Watanabe aparece publicado en el libro El
huso de la palabra (1989), y un lustro después, desde Puerto Escondido,
allá en el Caribe colombiano, el poeta Luis Miguel Rodríguez le responde con
una pintura oriental, en la que retrata a la cigarra, ya bajo la forma de la
“armadura de guerrero fantasma”; sin embargo, ahora se puede interrogar al
samurai Watanabe sobre la sustancia de la que está hecha la armadura de ese
otro guerrero fantasma de la mantis religiosa, detenido ahí, junto al caparazón
vacío de la chicharra del Caribe. La pequeña muerte supone un museo de cuerpos
detenidos, “corazones entablillados” a destiempo por los mecanismos alquimistas
del amor; al final, canto o suspiro, o tan solo unas palabras de agradecimiento
es lo que queda, buscando detener el torrente de la poesía, como piedras adormiladas
bajo el agua.
 |
| Esteban Vega, Luis Miguel Rodríguez Álvaro Neil Franco Patricia Zainea y Paty Martínez |
En el
poema “Alacena” la presencia de otros seres en el mismo espacio; rumores, la
crepitación en la memoria, la revelación de otras voces entre las vajillas que
atravesaron caminos, mares, tormentas resguardadas en guacales, en baules,
junto a cubiertos de plata, como trofeos o amuletos ganados por nuevas
generaciones, alejadas del trasegar de los ancestros, pero herederas de los
rituales que convocan la inmovilidad para que el ser respire.
Los
poemas de Puerto Escondido mantienen
la tradición de seguir a los personajes de la saga; de la alacena que resguarda
los trofeos y la memoria épica de los antepasados,
sigue la anciana que ha mantenido a la familia también con las costuras, la
máquina, los hilos, las agujas, las telas y la paciencia de quien teje la tarde
para que al llegar la noche, la familia descanse:
Costurera
Dices que has pedaleado
lo necesario
Para alcanzar la
eternidad
Entrados los años
La artritis comerá tus
huesos
Y sólo habrás visto la
vida
Desde la ventana
Inevitable
sentir la dureza entre los versos; la furia y la resignación se funden para que
el lector pueda comprender que la finitud consiste en estar a merced de la
belleza, de lo insondable y de la enfermedad que carcome el poco tiempo que
soporta ese acto de comprensión. Pedalear en esas máquinas para mantener a la
familia o zurcir la decencia y el corazón del hogar, es un acto heroico, y por
esta razón, al final solo se habrá visto la vida desde la ventana. En esos
trazos, los versos del encierro; habrá que aprender a leer las costuras a ver
si se aleja un poco el peso demoledor del poema. Y entre telas y telas, trajes,
cortinas, disfraces, amores y retazos, los puertos del Caribe y el Pacífico,
cejijuntos, siameses, mientras suena un porro, una cumbia, un currulao. Los
poemas hermanan los puertos escondidos en las costas colombianas, porque la
costurera, el insecto, también es María Palito; un homenaje a la
reina de la fiesta porteña, una mujer que reivindica el mito femenino a través
del folclor; María Klínger (UnidelPacífico, 2013), amiga de Enrique
Buenaventura, se ha ganado la vida como costurera durante muchos años; hizo del
currulao, de la fiesta y de las costuras, estrategias para dar a conocer los
ríos que desembocan en el Mar del Sur, esos otros puertos develados a través
del cuerpo y la danza, como si los estuvieran viendo con asombro, los
descendientes tristes de Vasco Núñez de Balboa.
 |
| Paty, Migue y el Maestro Jorge Eliécer Ordóñez |
Así el poema de la
costurera nutre el poema sobre “María Palito” hasta continuar hilando la
poética de Lucas, y ceder hacia el asombro ante la abismal belleza de los
insectos; a éste universo insectario ahora llega el insecto palo: “Apareces del
silencio … a enfrentar los molinos de viento/ que he construido para ti // Y
cuando te hayas marchado/ te buscaremos en los regazos de la fábula” (poema
María Palito). La oscilación poética de Rodríguez nos sumerge en los
intersticios del asombro, territorios a los que las hormigas se han marchado a
construir el universo en el que se refugian los ausentes, y en el que el lector
siente el vértigo de las imágenes capaces de estremecer el espíritu. En sus
poemas la fragilidad de las criaturas como en el caso de la codorniz y su canto
sobre la hojarasca, mimetizada en los recuerdos; total, así son el amor y la nostalgia: “Como si las líneas de tu
cuerpo/ Se hubieran borrado de mis manos” (Rodríguez, sf).
En Puerto Escondido, Luis Miguel Rodríguez consigue que la fábula sea
un insecto; ahora son los grillos quienes marcan el compás de la pérdida. El
poema “Saira” es doloroso y su carga simbólica, diciente; se parte de la
relación entre el nenúfar o loto y los grillos; las flores se abren en la noche
y simbolizan el más allá, y entre el jardín nocturno y florecido, los grillos
interpretando la luna, ese viento silencioso que sale a deambular por las
planicies. Las hormigas, en su titánica tarea, han vaciado los cementerios en
primer lugar, porque solo así se puede construir el otro mundo desde la raíz de
los ancestros. A los vivos les queda el ritual de la búsqueda, desenredando la
madeja de la memoria, o interpretando la música de la ausencia, como en el poema
“Luciérnagas”; allí la oscilación entre lo urbano y el entorno que lo circunda,
resguardando la naturaleza y sus lenguajes cargados de nostalgia, ante el
avance de las máquinas destructoras de los espacios en los que las criaturas
realizan sus rituales. Asombra la dimensión de la desolación en la poética de
Rodríguez. El aviso de neón abre el
cauce de los recuerdos y se evocan las luciérnagas y emerge la marca del amor,
hasta que el apocalipsis lo arrasa todo: “Ojala en tu ciudad/ Todavía se puedan
contemplar las estrellas”
En el poema “Libélulas”
ya es evidente la construcción del insectario, y, por lo tanto, del apocalipsis
de los élitros; la colección de criaturas para la satisfacción de la demencia;
la relación entre el ritual cristiano de la crucifixión es el mismo que padecen
los insectos en manos del coleccionista, o el mismo que padecen los animales en
manos del carnicero o bajo la tutela del administrador del zoológico, o del
cazador, o del científico deshumanizado en el laboratorio, o del imbécil que
defiende la tortura como expresión cultural. Al margen de ese horror padecido
por las criaturas, se encuentra la memoria deteriorada bajo el yugo del tiempo,
esa ficción que da cuenta de la finitud de lo humano. De libélulas y hombres, caballitos del
diablo, prestos para encarnar la pasión y el holocausto, pasamos al umbral
hasta conocer a Lilith, la primera mujer en dejar el paraíso y extraviarse en
los meandros del cuerpo hasta encontrarse. En las manos de Lilith, en las
cicatrices de su piel, dejadas por las heridas que le dejó el Edén al atreverse
a exigir poder mirar a los ojos al amor y a la muerte, yacen las pulsiones de
otros puertos escondidos, de otras naves afortunadas al arribar a esas orillas,
lejanas del mundo y su crueldad, protegidos apenas con el caparazón de la
corriente y de la nave, a la entrega del fuego de esa carne que es espíritu:
Una mujer me llama
…
no se deja alcanzar
siempre desaparece con el canto del primer
gallo
pero vuelve cada noche
a dejarme una ración de vida
una noche de estas, esa mujer
me esperará de este lado del sueño
y yo, como siempre, no estaré preparado
para amarla
(Lilith, Rodríguez, sf)
A lo mejor Adán escribe
el poema; de eso se trata la poesía, del envés de la fábula; ¿por qué no pensar
en un diálogo, en una negociación, en un trato en el que Lilith y Adán logran
acordar el cese de las hostilidades hasta rejuvenecer el amor a la distancia?
¿Lilith nació de otra costilla? ¿Era un ángel? ¿Era ella la manzana del paraíso
acechada por la serpiente que ahora yace sola en ese lugar vacío? El poeta
sigue la senda de sus ancestros e imagina el paraíso bajo la forma de un
“Astillero”; en el poema, el amor que se derrumba, que se distancia, que no es
más que cuerpos navegando en otros cuerpos; encuentros válidos y valientes como
esas Aves de paso que canta Joaquín
Sabina (1996), o el habitar en la mitad
de la respuesta de Ruben Blades en Caja
China
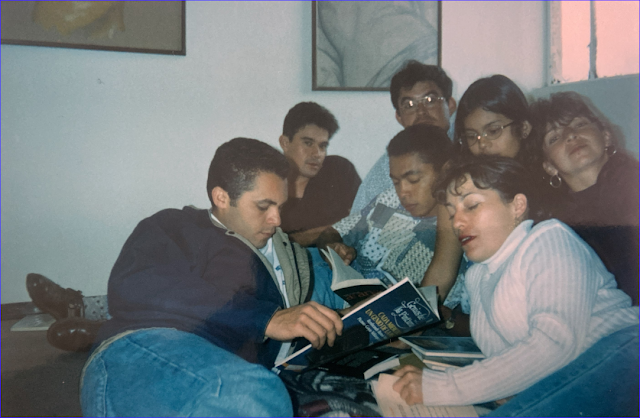 |
| Migue, Leonardo Franco, Pedro Martínez, Álvaro, y las Patricias |
El poeta es un amoroso;
enseña que cada día debe ser una posibilidad de dar sentido a todo, a pesar de
todo, y en ese equilibrio propone la pasión y la belleza como posibilidad de
sentido; en el poema “Astrolabio” el pregón del desafío: “Vivo del amor como de
la palabra/ …/ Ven y dime que me amas/ Y levantaré las velas/ Como un barco
nuevo que parte”
aquí
los muertos asisten a la cotidianidad de las cosas
desde
un café cerrero, hasta el tarareo
de
ese viejo bolero que no murió con el amor”
(Rodríguez, sf)
Ese viejo bolero que no
murió con el amor, dice el poeta, mientras los muertos asisten a la fiesta. ¿Qué
haría Rubén Blades con ese verso?... El puerto termina siendo entonces un lugar
para la serenidad y la nostalgia, y el regreso la posibilidad de repensar las
cicatrices del viaje. Sin embargo, hay que saberlo, la herrumbre salitrosa no
concede espacio para la piedad, y en ese transcurrir que es vivir, todo es
molido o abrasado por la expansión de una sustancia similar a la saudade y al
salitre. Entre el óxido y el olvido, la pátina es comparable con la sabiduría y
la tranquilidad, y debajo, como un párpado, el sentido de las cicatrices, de lo
observable a lo largo y ancho del camino.
En la nostalgia, la
jubilación, la pensión, los sueños, la sombra del amor, los misterios que
habitan en el silencio de la experiencia, mientras las plantaciones, o el
planchón que hace el último viaje, o las vacas que congregan sus sueños en las
puertas mientras la noche va subiendo desde la yerba, son la atmósfera para que
la lámpara de quien espera en la otra orilla, comience a trazar, o bien, la
ruta del regreso o el sendero que ha de llevarlo a hacer parte de la
cartografía de los ausentes.
El libro explora una
carga de dolor tremenda. Se palpa entre líneas y hace parte de la oscilación de
una poética que ilumina y reverdece hasta que el lector comprende la simbólica
de las imágenes. El poema “Ábaco” logra depurar el impacto de la poética que
roza la carga emocional. Una garza en el crepúsculo en la orilla del río: “Las
garzas vuelan en parejas/ y hoy estarás ausente para contarlas”
 |
| Sentados Álvaro y Migue De pie Esteban |
Del amor a la tristeza,
elementos que contrastan en todo puerto escondido,
mientras la memoria yace bajo la superficie de la herrumbre, serena, porque
“Nadie se atreve a desempolvar la caoba que dormita”; a lo mejor esto “puede
ser inoportuno”.
El libro termina siendo
un repaso por ese mapa delineado a lo largo de una vida. ¿Qué más habrá trazado
Luis Miguel Rodríguez luego de sus cuadros, de sus poemas, de su prosa cálida y
cuidada? ¿A dónde lo hubieran llevado su ironía y su agudo sentido del humor?
El poema dedicado a la memoria de “Javier Lara” es antológico; el lector hasta
se imagina al compadre Javier desternillado de la risa, en su velorio o en el
más allá, así como debió hacerlo Gómez Jattin o hasta el mismo Gaudí, quien
termina sus días de la misma manera. ¿Cómo no ejercer la ironía en momentos
como ese, en los que la muerte ha puesto en jaque la cotidianidad? ¿Qué más
habría escrito el poeta, a la vera del camino que eligió, si el Transeúnte se hubiera impuesto sobre los
demás jurados? El poeta en ese entonces, quizás habría llevado el temblor de su
poética hasta el límite, seguramente, habría remado hasta la sombra de sus
designios, a mostrarnos el reino que construyeron las hormigas, mientras los
asesinos arrasaban el país: “El cebú vela con sus eternas ojeras/ los aparejos
de la muerte// En el sueño/ el matarife asesta su mejor golpe”
Referencias
Rodríguez, L. (sf). Puerto Escondido. Tunja:
Inédito.
Wang, W. (Dirección).
(1997). Caja China [Película].
Watanabe, J. (2013). Poesía
completa. Valencia: Pre-Textos.
Cuando Tunja era una fiesta, como dice el gran Germán Diego Castro
[1]Cuenta la leyenda que Ricardo García Perdomo, el compositor cubano nacido en Cienfuegos, en 1917, vio a una mujer una sola vez -supongamos que Helena- y quedó tan impresionado por su belleza que le escribió unos versos... los anotó, y años después serían el origen del bolero Total, grabado por Celio González en 1959, junto a la Sonora Matancera. El bolero también es conocido en versiones de Lucho Gatica y Olga Guillot.

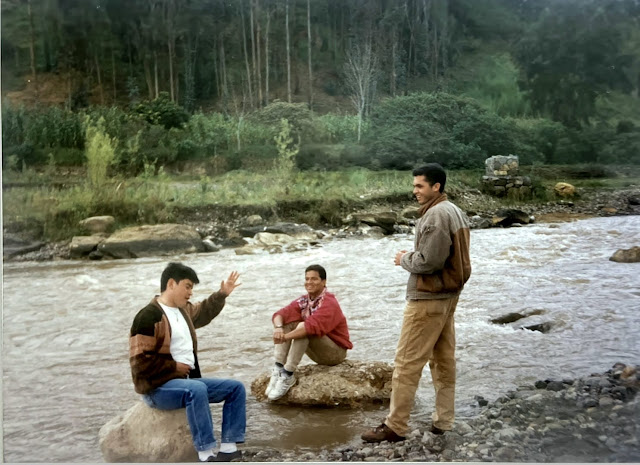


Comentarios
Publicar un comentario
Te invitamos a que comentes nuestras publicaciones y a que te suscribas a nuestro canal de YouTube MnemósineQuebec